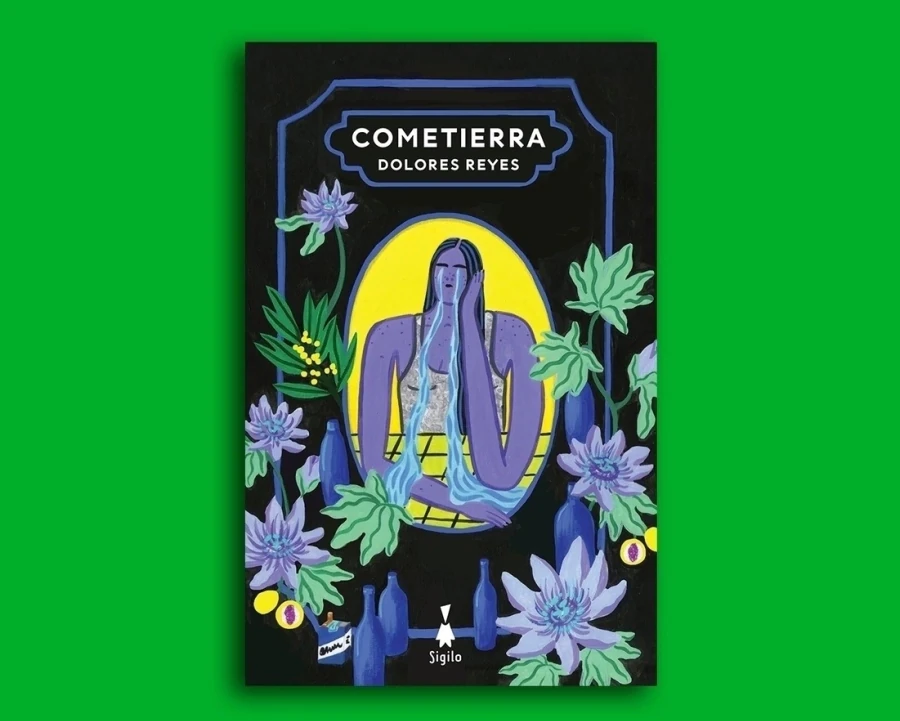Primavera en un solo acto
Estaba pintando la pared de la casa, situada a orillas del río Limay. De aguas muy claras y profundos; como hay pocos. La costanera angosta y sinuosa llegaba hasta la toma de viviendas precarias, vestidas de octubre gris. Apenas unas flores de retama iban comenzando a adornar los techos. Los álamos, erguidos, marcaban territorio.
El terreno estaba cercado. Era árido, con tierra suelta y arenosa. El viento insaciable le traía pimpollos rojos y le robaba semillas que se iban perdiendo en las costas. Batallaba contra la meseta, solitaria y poderosa. Allí el sol se ponía muy tarde. Se le habían quemado las manos cuando levantó la tapa del tanque de agua. Y el último invierno lo había pasado sin salamandra.

Cuando los sauces comenzaron a verdear, ella decidió irse. Él la alcanzó a ver entre los que lloraban más que nunca, mientras subía a la balsa. Sólo le dejó una nota que decía que no quería luchar como Don Quijote. En octubre, los frutales enquistados en el valle, seguían siendo víctimas de las heladas matinales. Un manzano muy bajo iba echando al mundo sus primeros hijos y un ciruelo gigante imponía su carácter. Se acordaba de Lina y de Roberto y de Lucho y Marina, luego del festejo de la bajada en canoa. Era celeste, medio despintada, de madera blanda y noble.
El día del ciclón, alguien que pasaba por ahí le preguntó si seguía con la idea de quedarse. Él, sin responderle, juntó los restos de unas flores castigadas y se las regaló. Luego entró a la casa; se acercó a la salamandra y avivó el fuego. Se fue a dormir temprano. Al día siguiente iba a arreglar el cerco de las rosas.
El cuento integra el libro “Vertiginosamente”, de Beatriz Mezzelani, de Neuquén capital, “un registro de elecciones sucesivas a través del tiempo; ése que nos suele jugar malas pasadas”, se manifiesta en la contratapa.
Con textos anclados en lo real y otros fantásticos donde lo extraño irrumpe en lo cotidiano, Beatriz propone un viaje vertiginoso. Primavera en un solo acto, De viajes y refugios, Benito Gómez, La sala “A”, El túnel, Desatino, Fotofobia, o Las luces y las estaciones, donde un tren avanza alocadamente y no se detiene en ninguna estación, forman parte de una travesía recomendable.
Acerca de la autora
Beatriz Mezzelani nació en Neuquén capital.
Ha publicado en antologías de la región y CABA. Por sus cuentos ha sido premiada en dos oportunidades. Algunos de ellos se han publicado en revistas on line y sitios web. Varios de sus textos breves fueron seleccionados para participar en la categoría de Escritora lectora en el Congreso Internacional de Minificción, realizado en la Universidad Nacional del Comahue en 2016.
Actualmente trabaja en la producción de una obra sobre su ciudad natal.