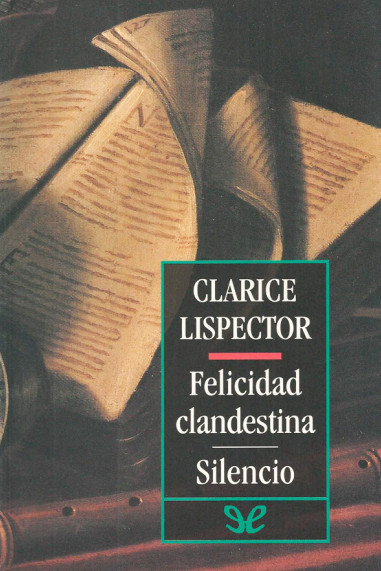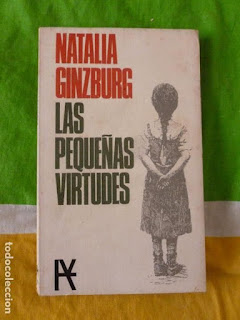¿Qué es El porvenir es una ilusión?
Una historia de convicciones en tiempos turbulentos. También de amistad.
A modo de introducción, transcribo el Capítulo 1. Y debajo el enlace, que estará vigente durante unos días.
Hoy
La noticia no me sorprendió, como si sólo fuera cuestión de tiempo para que la certeza tomara cuerpo y no naufragara en las traiciones de la esperanza. Salí al patio y me refugié unos instantes bajo el parral. Algunos rayos de sol se colaban entre las hojas y anunciaban la dureza de un verano diferente.
Una de mis hijas –la que no conoció Martín– luchaba por atarle el pelo a una de sus muñecas mientras la embadurnaba con barro. “Es crema para la cara, papá”, se atajó ante mi vistazo indisimulado.
El Negro odiaba el calor. Aseguraba que era para burgueses venidos a menos y oficinistas pálidos, ansiosos por hacinarse en playas atiborradas de turistas. Su recuerdo es como esas huellas de nuestro cuerpo que coinciden con los secretos de la memoria. Están ahí y tienen su historia, sus confidencias, sus humores. Están ahí para demostrarnos que estamos vivos.
En los días leves tenía la esperanza de que mi amigo viviera en algún país europeo (siempre pensé que podía ser escandinavo) y que se negaba a volver a casa por resentimiento, amargura o demasiada melancolía.
En los días espesos, su ausencia hería el alma.
Como hoy.
Todavía conservo sus cartas. Una de las últimas, fechada en diciembre de 1978, lamentaba el triunfo de Argentina en el Mundial. Sin embargo yo podía leer entre líneas —porque para eso son los amigos— que todavía tenía la confianza suficiente para iniciar el camino de regreso.
En cada sobre de remitentes falsos como Calle de la Buena Vida o el Libertador de América, había un párrafo para nosotros, Flores, y aquel breve paso por La Colonia. Todo camuflado con frases como “no puedo olvidar el aroma del perfume que tenías aquella tarde” o “no descuides a mi jardín rechoncho, espero que no se haya llenado de cardos rusos”.
Más de una vez estuve tentado de contarle que mi versión de consignatario de hacienda se había ido al diablo, pero me contuve. O que pasé varios meses en la cárcel “por las dudas”. Mi tiempo a la sombra acabó con mi negocio y confirmó la intuición de que las botas de cuero, ponchos caros y cuchillos de plata no congenian con los que cuestionan el orden impuesto. Y darle una mano al Negro fue una afrenta que no me perdonaron.
Fueron tiempos duros. Subsistimos gracias a la resistencia sublime de Claudia, que siempre se las ingenió para traer un pedazo de pan a la mesa. Algunos ahorros, bisutería, venta de cosméticos y otras baratijas lograron capear el temporal. Transcurría el año 1983 cuando Alfonsín aseguraba que con la democracia se come, se educa, se vive y la tormenta pareció alejarse del horizonte.
Creo que esos años sirvieron para despedirme de los mandamientos familiares. No porque fueran una carga sino porque cada uno debe transitar su propia senda y la mía parece surcada por libros, citas y alumnos a los que trato de contagiar mi entusiasmo por las palabras, con su miríada de versos y relatos.
Acaso como éste, que subyace mientras la vida pasa y reclama por saldar una deuda pendiente, deuda que no tiene que ver con el dinero sino con nuestra piel, habitada por sueños, miserias o lealtades. Como la vida misma.
Y si fuera posible reducir nuestra historia a varios relatos, uno de ellos estaría atravesado por llamadas telefónicas: una que recibí de Flores preguntándome por el Negro y otra que le devolví al mes siguiente pese al miedo y la incertidumbre.
Cuando colgué el teléfono, aquel 29 de junio de 1976, supe que había cruzado una línea. Pero no había vuelta atrás. Ignoro si el interventor de La Colonia me confesó el operativo porque sospechaba de mí o porque simplemente tenía que contárselo a alguien. Era una rata, un servil con el poder que disfrutaba muy bien de su rol social.
Lo cierto es que su soberbia me permitió saber que iban de nuevo tras mi amigo y mi advertencia no sorprendió a Flores. “¿Por qué lo hace?”, preguntó. “Por la misma razón que usted”, creo que contesté. Después los días se tornaron cenicientos y fueron cubiertos con un velo tenue y solidario, acorde con un invierno que parecía interminable.
Me encontraba en prisión cuando el comisario me contó que los grupos de tareas habían arrasado mi casa e incendiado mi biblioteca. Los pormenores de la huida del Negro los tuve cuando recibí su primera carta desde Brasil. Simulaba ser un primo de Claudia que llevaba tiempo sin escribirnos y recordaba una lejana visita a La Colonia.
Yo había recuperado la libertad hacía poco tiempo y la noticia fue un alivio para nosotros. Intuí que Flores me debía una explicación y fui a verlo. El hombre ya vivía en la ciudad y soportaba el desprecio de sus camaradas, quienes lo consideraban un inútil, un perdedor derrotado por el whisky, confinado a pudrirse en oficinas sofocantes.
El comisario me citó un día en su casa; la del barrio policial, la que continuaba sin Leonor pero recibía las visitas domingueras de su hijo. Su jardín abandonado contrastaba con las rejas nuevas y el césped reluciente de las casas vecinas. Era un paria entre sus pares, el diferente de la manada, el disconforme que disfrutaba de su rol dentro de una institución rígida.
Allí me contó que la idea había sido suya. Que no lo habían planeado pero Ramírez había facilitado las cosas. También que Martín estuvo escondido en el caldenal, hasta que llegó la ayuda. No me lo confesó, pero creo que se alegró cuando le mostré la carta recibida. “Manténgame al tanto”, deslizó.
Es curioso el vínculo que puede formarse entre dos hombres. Nunca nos frecuentamos pero siempre nos tuvimos presentes, como aquella vez que apareció en casa, me dejó mi ejemplar de “La Ilíada” y un cuaderno con anotaciones de Martín, de su exilio interior. “Lo encontré cuando hacía el bolso”, agregó luego de confirmarme que La Colonia había sido abandonada tras el cierre del destacamento policial.
Quizás por eso, porque no puedo explicarlo o porque simplemente debo mantenerlo al tanto, es que vine a verlo y estamos frente a frente, en su oficina de detective privado que huele a misterio rancio y rincones húmedos, a perfume barato y maridos engañados.
—Página 3, nacionales, arriba a la derecha —dije.
Releyó la nota un par de veces y tiró el diario sobre la mesa ratona. —¿Ahora qué hacemos?—preguntó.
Le mostré mi bolso de viaje.
—Me voy a La Colonia, ¿quiere venir?
—¿Por cuánto tiempo?
—El necesario. Necesito contar esta historia y los detalles están allá.
Flores me miró.
—Está loco Leandro. Déme unos minutos que junto unas cosas.