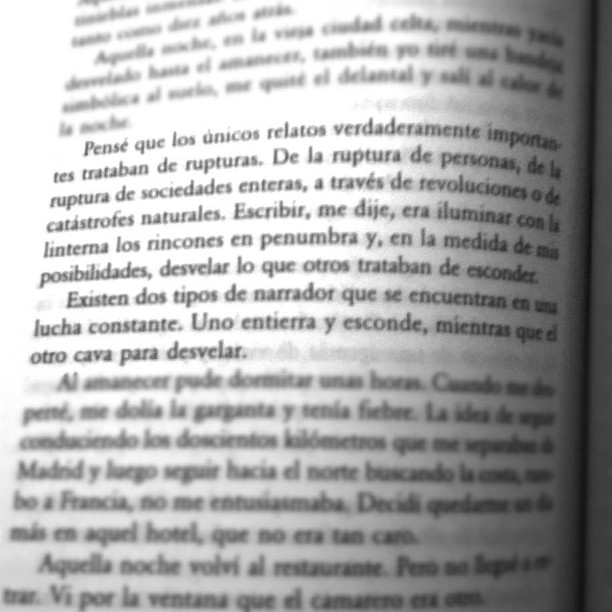Hay dos lados, éste y el otro.
La gente, desde luego, se divide en los de éste lado y los de aquél.
Un lado jamás puede admitir al otro, ni locos que estuviéramos.
Hay veces que los lados se llegan a encontrar.
En los lados siempre hay cosas.
Hay las cosas que son y las que no pueden ser.
Hay otras que están bien y algunas que quedan muy bien.
Tener una guitarra sin estuche queda muy bien.
Saber tocar la guitarra es de lo peor.
Aparte de las cosas están las señoras, los señores, las señoritas, los jóvenes y los niños.
También están los tipos, los pibes y los muchachos.
Hay veces que hay blancos y negros.
Hay los blancos que se pelean con los negros.
Hay amarillos.
Según las ganas que uno tenga existen los que están y los otros.
Algunas veces uno no tiene ganas.
También están disponibles los nerviosos y los malintencionados.
Hay los que casi no son y los que quieren llegar a ser.
Hay los que se hacen ver, los que se hacen y los que se van haciendo poco a poco.
Estos que se hacen poco a poco son los de carrera.
Hay los hijos de abogados, los hijos de médicos, los hijos de abuelo, los hijos de mamá y también los otros hijos.
Aparte de las cosas están los lugares.
Hay bares, confiterías, boites y otros lugares.
Hay lugares de juego arriba de la mesa y otros juegos por debajo.
Según los juegos, hay manos, manitas, manecitas y manotazos.
Cuando los lugares están llenos a veces se los llama los colectivos.
Los colectivos pueden estar escondidos.
En estos casos alguien comenzó a llamarlos subtes.
Hay muchas tardes de subte.
En los subtes pasan cosas.
Las cosas siempre pasan.
Si sólo pasaran las cosas que uno quisiera, quizás no habría tantas cosas.
Hay cosas que yo no sé, hay cosas que vos no sabés y hay cosas que vos no te imaginás.
Otra de las cosas que hay es el nombre.
También está el renombre.
Además están los que trabajan.
Cuando uno trabaja, muchas veces comete acciones.
Hay acciones que se hacen, acciones que se compran y también acciones que algún día se van a pagar
Por otra parte siempre hay bolsillos llenos y bolsillos vacíos.
También están los militares.
Hay militares de arriba, militares de abajo, militares de aquí, militares de allí, militares de adentro,
militares de afuera y militares de todos los lados.
Pensar que a veces también uno se enoja.
Según como se enojen, están los que van y los que vienen.
También hay los que frecuentan.
Cuando alguien frecuenta algunas cosas incurre en masculino.
Hay veces que tampoco.
También están las voces.
Generalmente hay muchas voces de las otras.
Las voces siempre dicen cosas.
Muchas veces dijeron mentiras.
La verdad es todo lo contrario.
También están las historias, las historias y los tarados.
En una época hubo descubridores y descubiertos.
Hay muchos que todavía no han sido descubiertos.
Hay destapados.
Hay cosas que quedan tan bien que da gusto: un Ford T por ejemplo.
Un Ford T de un señor muy gordo es un lata, en cambio un Ford T de un grupo de muchachos en algunos casos es una locura.
También puede ser un chiche.
Hace mucho tiempo era chiquitito.
Hubo además muchos que no llegaron a ser ni chiquititos.
Olvidaba decir que hay mucha gente grande.
Cuando a la gente grande le gusta gritar, muchas veces es político.
Hay veces que es afónica.
Los políticos casi siempre se confunden.
Otra cosa son las policías.
Algunas veces se trata de los guardianes del orden.
También está el desorden.
Según las clases de desorden, hay lides, peleas y broncas.
También hubo guerras.
Hay las guerras de mentira y las guerras de verdad.
De vez en cuando alguno vuelve a ser poeta.
Por lo general hay monstruos.
Hay los que se dedican a las bombas.
Hay bombones.
Hay tantas cosas.
Otra cosa es la media.
Hay las medias con raya, las medias sin raya y las sin media.
También están las medias lunas.
Cuando muchos no pudieron comer ni siquiera a una media luna, llegaron a tener hambre. Entonces se empezó a mirar de malos modos.
Sin embargo estaban los que sabían mirar.
También hubo los que ya ni miraban.
Ahora sigue habiendo.
Yo no sé qué va a pasar cuando pase algo.
Roberto Santoro
(De «Obra poética completa» 1959-1977, Ediciones ryr)