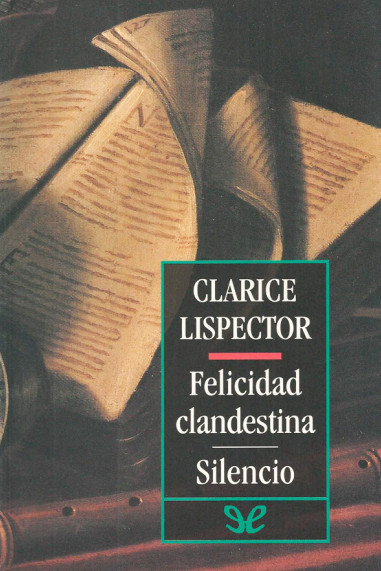Y este blog sigue, entre tropiezos, pausas y versos, buscando la magia que sirva de pretexto para evitar una clausura definitiva. En el intermedio, lecturas y más lecturas. El azar de compartir en una red social versos de Jorge, el ganarme de mano en un primer contacto, sus libros, el intercambio sobre los blogs y su (in)utilidad.
Autor: Horacio
A qué viene la noche si no es buscando pájaros
Orden del día
A qué viene la noche si no es buscando pájaros. Sobre la profundidad que abraza mi balcón, asisto sin palabras a la marea ciega y astuta, sus lápices infatigables, el pausado latido concéntrico de su corazón.
Continuar leyendo «A qué viene la noche si no es buscando pájaros»
Palmas en la calle
El sol entibia la mañana, despeja el frío. O lo intenta. En la radio, información recurrente sobre una pandemia que no da tregua.
Zona de colaboraciones: fragmento de «Gil Wolf», de Humberto Bas
¿Cómo fue con Gil Wolf?
¿Cómo…?
Nada puede saciar mi curiosidad; ni la explicitación detallada de cómo fue con Gil… Si algo se aproxima es intentando seguir sus huellas yemales, salivales, seminales; rasqueteando las hendiduras por donde anduvieron sus manos y su…
Continuar leyendo «Zona de colaboraciones: fragmento de «Gil Wolf», de Humberto Bas»
La pintada
La tarde agonizaba pero el ramo de flores resaltaba como un moreno caminando por un barrio de blancos en una novela de Faulkner. Vi mi cara en el reflejo: pelo desalineado, ojeras de insomnio y un leve rubor en las mejillas. Tomé coraje y toqué timbre.
Felicidad clandestina
Abrir la ventana. Invitar al olor a lluvia a desparramarse por el interior, que recorra espacios, renueve el aire mientas el agua golpea el techo en la galería.
Inusitada humedad y aguacero, como un desmesurado año que recordaremos.
El lujo de mi zozobra emocional, bajo techo y sin necesidades.
«Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. ¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire… Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada.
A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo.
Ya no era una niña con un libro: era una mujer con su amante». (*)
Lectura como felicidad clandestina.
Mascotas que ya hicieron su recorrida y se aprestan a dormir bajo el sonido de mis teclas.
Escribir con las gotas golpeando el techo de chapa, banda de sonido que presume temporal.
Los primeros mates. Rituales para apuntalar la vida. La lluvia que cesa y mi acierto de buen pronosticador.
Pandemia, un día más.
(*) Fragmento de Felicidad clandestina, en Felicidade clandestina y Onde estivestes de noite, Clarice Lispector, 1971, Traducción: Marcelo Cohen y Cristina Peri Rossi – Edición digital.
Zona de colaboraciones: poemas de Gerardo Burton
Continuar leyendo «Zona de colaboraciones: poemas de Gerardo Burton»
Zona de colaboraciones: “Luz” y “El paño rojo”, de Marcelo Rubio
Continuar leyendo «Zona de colaboraciones: “Luz” y “El paño rojo”, de Marcelo Rubio»
El sonido de las teclas
Caro teclea rápido. Hosca en las mañanas, está enojada con su padre por no haber resistido a la muerte y dejarse vencer por una sensibilidad vana en un mundo de fieras y cazadores.
Zona de colaboraciones: “Plástica bilis”, de Hernán Lasque
Plástica bilis
Llena de viento una bolsa roza en su vuelo incierto la ventana de un primer piso.
La cortina esmerila transparencias sin privar a la sombra que en el interior una luz de velador anima.
Continuar leyendo «Zona de colaboraciones: “Plástica bilis”, de Hernán Lasque»