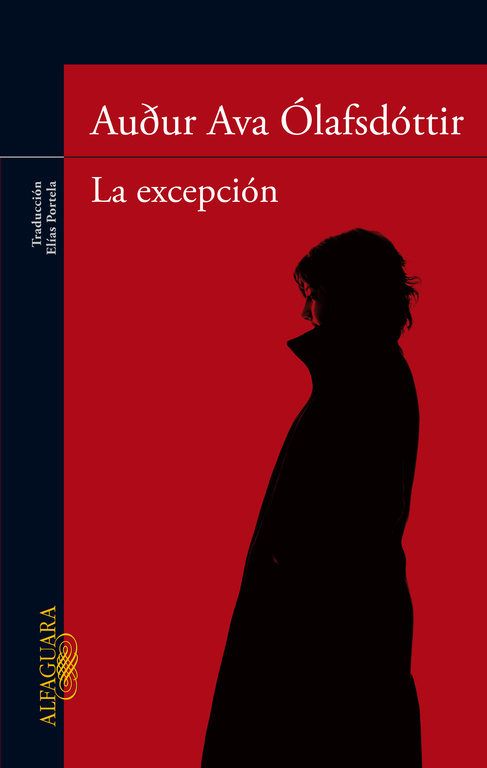La memoria es algo extraño. Mientras estuve allí, apenas presté atención al paisaje. No me pareció que tuviera nada de particular y jamás hubiera sospechado que, dieciocho años después, me acordaría de él hasta en sus pequeños detalles. A decir verdad, en aquella época a mí me importaba muy poco el paisaje. Pensaba en mí, pensaba en la hermosa mujer que caminaba a mi lado, pensaba en ella y en mí, y luego volvía a pensar en mí. Estaba en una edad en que, mirara lo que mirase, sintiera lo que sintiese, pensara lo que pensase, al final, como un bumerán, todo volvía al mismo punto de partida: yo. Además, estaba enamorado, y aquel amor me había conducido a una situación extremadamente complicada. No, no estaba en disposición de admirar el paisaje que me rodeaba.
Sin embargo, ahora la primera imagen que se perfila en mi memoria es la de aquel prado. El olor de la hierba, el viento gélido, las crestas de las montañas, el ladrido de un perro. Esto es lo primero que recuerdo. Con tanta nitidez que tengo la impresión de que, si alargara la mano, podría ubicarlos, uno tras otro, con la punta del dedo. Pero este paisaje está desierto. No hay nadie. No está Naoko, ni estoy yo.«¿Adónde hemos ido?», pienso. «¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Todo lo que parecía tener más valor —ella, mi yo de entonces, nuestro mundo— ¿adónde ha ido a parar?». Lo cierto es que ya no recuerdo el rostro de Naoko. Conservo un decorado sin personajes.
(Murakami, Haruki, Tokio blues (Norwegian Wood), Buenos Aires, Tusquets Editores, 2009).