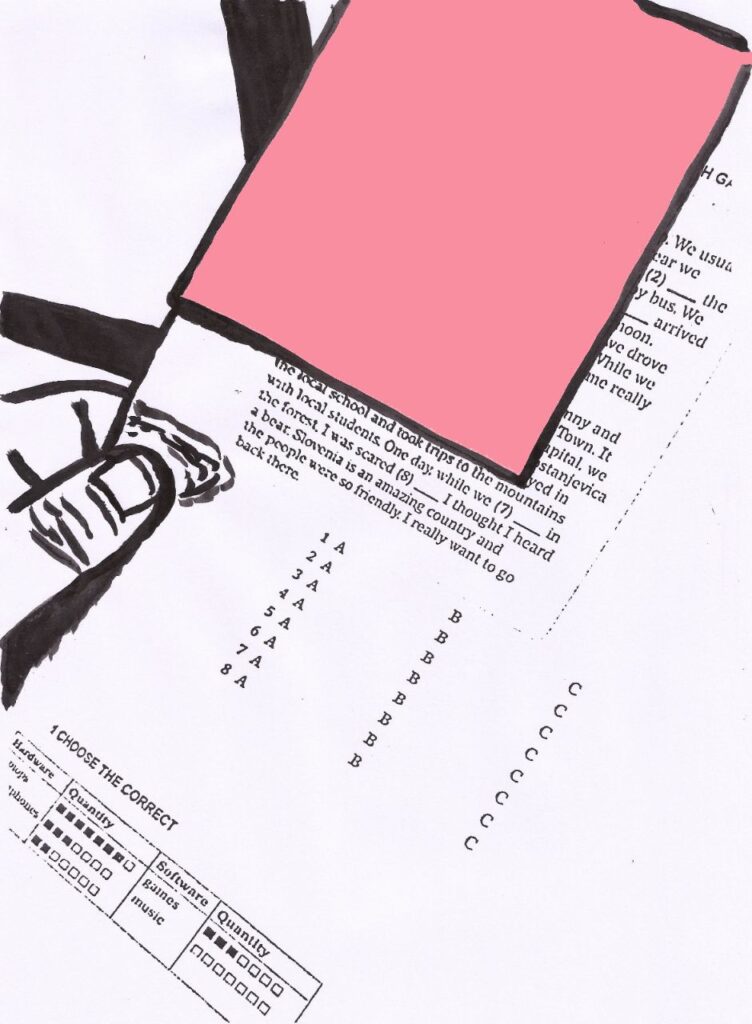
Mientras el sol del mediodía pinta de blanco el cemento de las veredas y construcciones, otros colores caen desde la ventana abierta de un edificios de oficinas, a treinta y cinco pisos de altura. Ahora, sobre la vereda impactada, un cuerpo envuelto en un traje oscuro barato exhibe el interior de sus órganos, manando sangre que repta con la lentitud propia de un líquido semiespeso.
Alrededor se forma un círculo de gente. Charlas, comentarios, celulares tomando fotos. La muerte se transforma en centro de atención. Observar un cadáver conforma la última línea de defensa contra la nada: ver la muerte en otro, verla y no experimentarla, estar en presencia de un cuerpo vaciado de vida que -por ahora, sólo por ahora- no es el propio. Esa incompatibilidad entre observar y morir es la razón por la que no hay espejos en las salas velatorias.
Entre los que observadores un hombre, también de traje gris oscuro y corbata azul, sostiene bajo el brazo una carpeta roja. Inmóvil en medio de la multitud, mira su reloj con insistencia y, tras sorprenderse, comienza a caminar. Se hace tarde. Trotando cruza la calle y entra, con la respiración agitada de quien no hace suficiente ejercicio, en un edificio cuya fachada remite inmediatamente a oficinas del estado aunque en su exterior ninguna inscripción lo confirme. Sigue con los ojos la curva del edificio hasta su cima y lo azota un vértigo. El último piso no es visible desde la vereda, se pierde entre nubes de tormenta, omnipresentes en esa parte de la ciudad desde hace unos segundos: una suerte de monte Olimpo construido por la ingeniería urbanística.
Entra en las oficinas y se encuentra con una extensa fila apenas emerge de la puerta giratoria. No trajo un libro ni auriculares, nada que le permita distraerse. Espera, mirando el reloj a cada momento, sin interactuar con otras personas. Pero el reloj parece detenido. De vez en cuando revisa los papeles dentro de su carpeta.
Después de una fracción sin medida de tiempo muerto, llega su turno para ser atendido. Deja sus papeles ante el empleado, esperando que esté acostumbrado a descifrar los motivos de quienes acuden a su ventanilla:
-Le falta el papelito rosado… ¡el que sigue!
-¿Qué papelito rosado?
-El papelito rosado. Le tienen que abrochar un papelito rosado en la esquina superior izquierda de la planilla.
-No sabía nada de un papelito rosado.
-Sin el papelito rosado no le puedo dar entrada al trámite. ¡El que sigue!
-¿Pero dónde consigo el papelito rosado?
-No sé, no es mi sector. Pregunte en informes. ¿Puede dejar pasar al que sigue?
Buscará el sector de informes. Dará muchas vueltas, debido a la ausencia de carteles indicadores. Las personas consultadas se dividirán en dos grupos: las que gruñan una respuesta incomprensible y las que estén igual de perdidas que él. Todas llevarán bajo el brazo una carpeta. Llegará por fin a un escritorio donde un papel pegado, ya marrón a causa del roce con el público, comunicará la palabra “informes” a otra fila inmóvil.
Caerá la noche sobre esa sala de espera sin revistas, con las paredes despintadas y grises, llena de sillas soldadas en bloque con las patas rotas, es decir, donde ninguna comodidad invita a esperar. Algunas personas irán cayendo dormidas sin resignar sus lugares en la fila. Puteadas y gritos reclamarán por un responsable, siempre que el hombre enfundado en un traje de guardia no esté recorriendo el sector, dando vueltas de aspa de helicóptero con su gruesa cachiporra y cara de no tener amigos ni ganas de conseguirlos.
El hombre de la carpeta roja, bufando calladamente, con los ojos fijos en el cielorraso, esperará que el cansancio lo lleve a sentarse en el piso, en posición de loto, hasta quedarse dormido.
Lo despertará un empujón y el avance de la fila, con un espacio considerable entre su cuerpo y el de la persona delante suyo, invitado a que alguien lo ocupe y se cuele. La mujer detrás del escritorio de informes, flaca, ojerosa, despeinada, con el cabello seco de un color artificialmente rubio, le dirá que ella no puede entregarle el papelito rosado porque debe pedirlo en el primer piso, pero sin ser capaz de explicarle cómo llegar.
-No creo que sea tan difícil subir al primer piso. ¿Dónde hay una escalera?
-No sé.
-¿Pero vos no trabajás acá?
-Sí, pero estoy en el sector de informes, no en el sector de escaleras.
-¿Y no me podés inforrrmarrrrrr dónde hay una escalera?
-¡El que sigue!
La persona que estaba detrás de mí, sosteniendo, casi abrazando, un viejo portafolios de cuero con hebillas de metal herrumbrado, avanzó para ocupar mi lugar ante el grito de ese espantapájaros de cabello pajizo. No me moví. La mujer se dedicó a ignorarme y lo atendió como si yo no estuviera ahí o mi cuerpo fuera transparente, y así con dos personas más, hasta que decidí dejar de incomodar a gente que no tenía la culpa de nada y salí a dar algunas vueltas por mi cuenta, observando cada pared, cada marco sin puerta. No encontré ascensores ni escaleras y cuando volví al sector de informes, ya no había nadie detrás del mostrador.
La fila permanecía a pesar de todo, se disgregaba y rearmaba sin llegar a disolverse por completo. Otros, al igual que yo, salían a explorar buscando soluciones frente a la necedad quien debía informarnos el rumbo a seguir dentro de ese laberinto de mostradores, escritorios, macetas con ficus y cuadros pseudotribales horribles en las paredes color avellana.
La ausencia de recepcionista parecía haber sido aceptada de hecho, sin mayores quejas. Tampoco había curiosidad. Nadie intentaba averiguar dónde o por qué se había ido la mujer. Me asomé por sobre el mostrador y vi dos cosas del otro lado: un cajón lleno de papelitos rosados y una escalera oculta. Tomé un papelito y volví a la primera fila. Oscurecía. El sueño volvió a apoderarse de casi todos. Las personas dormían de pie contra las paredes, se acomodaban en el piso con lentitud de perros dóciles hasta cambiar sus respiraciones por ronquidos. Pasaron horas, tal vez una noche o dos. El resplandor en las claraboyas nos hacía pensar que ya era de día cuando la fila comenzó a avanzar. Llegué de nuevo al borde del mostrador, levantando mi hoja, triunfal, realizado:
-Ya tengo el papelito rosado.
-No está abrochado.
-Abrochalo vos.
-No puedo. No tengo abrochadora. Por eso tiene que venir abrochado.
Lamento decir que, a esta altura, después de sólo un par de días, ya me han disciplinado, por lo que no discuto, no me quedo ahí de pie mirando fijamente con con odio al recepcionista, no hago comentarios irónicos ni lo amenazo con azuzar el descontento de la fila y encender la rebelión inminente que puede escalar en violencia con facilidad hasta llegar a los muebles rotos, el fuego, las bajas humanas. No hago nada de eso. Giro en mi lugar para dirigirme de nuevo, con paso lento y seguro, hacia el mostrador de informes. Lo rodeo y me ubico del lado del empleado. Busco en los cajones una abrochadora, sin suerte, pero encuentro una perforadora, clips, ganchos, inútiles sin el aparato que permite usarlos, y meto todo en mis bolsillos. Nunca más me encontrarán desprevenido. Los bolsillos, después de todo, fueron inventados para cargar cosas útiles a la espera del momento oportuno. Hombre con bolsillos llenos vale por varios.
Estoy terminando de guardar un paquete de notas adhesivas en mis pantalones cuando una mujer me habla:
-Señor, me puede abrochar este papelito rosado en la ficha.
-Disculpe señora, pero no trabajo acá.
-¿Entonces por qué está del otro lado del escritorio?
-No es un escritorio, es un mostrador. Cuestión de altura. Averígüelo.
-Dígame qué hace de ese lado del escritorio o llamo a seguridad.
-Busco una abrochadora, igual que usted, señora, pero acá no hay nada. ¿Quiere un clip?
-Si me sirve, claro.
-No prometo nada, pero para que no diga que no trato de ayudar…
Le uniste la planilla al papelito rosado con el clip y la dejaste volver a la primera fila. Era tu sonda hacia lo desconocido, tu canario en la mina, tu paciente cero para la vacuna recién descubierta.
Como lo tenías previsto, tras una demora importante, la empleada dice a la señora que el papel debía encontrarse abrochado, no unido por un clip. Lo leíste en sus labios, a la distancia, astutamente escondido detrás de una columna. La mujer, buscando culparte de su situación, señaló hacia el mostrador de informes con insistencia, pero la empleada no le hizo caso ni la fila dejó de avanzar. Veías, parapetado en tu escondite, esa ola humana que rompía contra la roca de la empleada para dispersarse en espuma, cada persona una burbuja solitaria que se alejaba sin rumbo y sin respuestas útiles.
Recién cuando la mujer enojada dejó la sala de espera, te decidiste a salir de tu escondite. Nunca te gustó enfrentar el enojo de otros, mucho menos el de señoras mayores, quienes parecen tener algún tipo de licencia para incordiar al estilo de los agentes secretos, ya que nadie les puede contestar sin ser considerado un maleducado y un abusivo. La pobre ancianita siempre tiene la razón, aun cuando no la tenga.
Elegiste al azar una nueva fila, de la que no habías formado parte antes. Desembocaba en un empleado flaco, ceniciento, parecido a un zombie recién revivido o a un vampiro haciéndose polvo bajo el sol a velocidad ralentizada. El otro extremo se perdía en un pasillo lejano. Esperaste que el empleado desapareciera y te acercaste sigilosamente hasta ubicarte en el puesto recién abandonado. Ignorando cajones y archivadores buscaste la trampilla de la escalera, pero no había nada en el suelo. En el techo, por otra parte, se observaban dos barras de metal semiescondidas entre las molduras. Al bajarlas, tuviste en tus manos una escalera que, siguiendo cualquier lógica digna de tal nombre, debía llevarte al primer piso.
Tenías en la mano el papelito rosado que habías conseguido en la planta baja, aunque te habían indicado pedirlo en el primer piso. Pero ¿y si no era el papelito rosado correcto? La empleada ni siquiera lo había mirado y, tras determinar que no cumplía con los requisitos, te había mandado a buscar una engrapadora. ¿Y si el verdadero papelito rosado, el que de verdad servía, estaba en algún lugar del primer piso?
Decidiste subir por la escalera oculta, pero a mitad del ascenso te detuvieron:
-¿Quiere hacerme el favor de decirme por qué abandona su puesto de trabajo?
-Ehhhmmm…
-Claro, por eso sigue en planta baja: ni siquiera puede responder una pregunta.
-Ehhhmmm… yooo…
-Baje de ahí de una vez y cumpla con sus labores.
-Peeerooo…
-Baje de ahí de una vez. Me voy a quedar al lado suyo para supervisarlo.
No le quedaba más opción que bajar y ocupar el espacio tras el mostrador, si no quería armar un escándalo y atraer al personal de seguridad. Miró hacia las personas que comenzaban a moverse delante suyo: decenas de piernas se estiraban a un lado y a otro mientras la fila se preparaba, como una oruga desperezándose, para avanzar algunos pasos. Revolvió cajones. Descubrió pilas de papeles, formularios con la denominación A1 impresa en la esquina superior izquierda. Aunque no sabía para qué servían y no se molestó siquiera en escuchar qué necesitaban las personas de la fila, comenzó a despachar los formularios al ritmo de una máquina trabada en velocidad máxima. A su lado, la supervisora anotaba en hojas que descansaban sobre una bandeja de metal. Podía ver, por el movimiento de la mano, que colocaba cruces (un movimiento largo en diagonal hacia abajo, y luego otro cruzado hacia arriba) o tildes (un movimiento corto hacia abajo seguido de otro, largo y veloz, hacia arriba, sin levantar la lapicera del papel). Las tildes superaban a las cruces, pero sin un patrón discernible de aciertos o fallos. La mujer intentaba guiarlo o corregirlo, pero él no contaba con el conocimiento necesario para interpretar ninguna explicación.
Delante suyo esperaba un hombre de cabello enmarañado, ojos rojos salidos de las órbitas y labios violáceos, cuando sus dedos arañaron el fondo del cajón. Se había quedado sin planillas. Miró a la supervisora. Ella golpeaba el suelo con la punta del zapato, contando los segundos.
-¿Qué esperás?
-Me quedé sin papeles.
-Me di cuenta, por eso te pregunto qué esperás.
-¿Qué espero para qué?
-Para ir a buscar más.
Antes de que pronuncies la palabra “adónde”, la mujer levantará la barbilla en un acto reflejo y señalará arriba con el índice. Bajarás la escalera empotrada del techo, mirando a tu nueva supervisora con desconfianza, esperando el reto o la frase irónica. Llevando tu carpeta roja en una mano te engullirá el cielorraso.
Después de una subida de varios minutos, emergerás por una trampilla escondida en el piso de una oficina idéntica a aquella de la que provienes, pero, teniendo en cuenta el tiempo de ascenso, claramente no en el primer piso sino tres o cuatro pisos más arriba.
Apenas asomes la cabeza detrás del mostrador, te recibirán gritos que se suceden uno tras otro hasta perderse su eco un recodo del pasillo, y personas mirándote con odio, concientes de tu intento por ignorarlas mientras buscas en el techo otra trampilla y otra escalera.
Puños golpeando en el mostrador y quedarás atrapado, sin otra opción salvo abrir un cajón, sacar cualquier papel que encuentres y despacharlo con mano firme, rostro impávido y movimientos seguros.
Las hojas, una pila pulcramente ordenada, sin puntas sobresalientes, en una alineación que enorgullecería a cualquier obsesivo-compulsivo, se notarán calientes al tacto, recién impresas. Por lógica, fueron dejadas allí por alguien, por lo que debe haber una salida cerca.
Mientras más rápido despaches las hojas, más rápido podrás buscar la salida, así que se impone celeridad. Las hojas volarán de tus manos y a veces el destinatario no alcanzará a tomarla antes de que planee suavemente hasta tocar el piso extrañamente limpio y lustroso. La limpieza de todo el piso será inquietante. Tanto cuidado te hará sentir observado, te imaginarás rodeado por cámaras espías que llevan tu imagen directo a una pantalla dentro de un despacho pequeño y ominoso.
Después de mucho rato se acabarán los formularios y señalarás el interior vacío del cajón, como si las personas de esa fila que parece no acabar pudieran verlo. Tu excusa será entonces válida y podrás escapar arguyendo que buscas más papeles, cuando en realidad estarás buscando una salida.
Dejando sobre el mostrador un útil cartel con la frase “Regreso en unos minutos”, saldrás a recorrer el piso. En una cocina vacía buscarás café, sin suerte, y revolviendo en todos los lugares lógicos e ilógicos donde podría encontrarse una cafetera, encontrarás una boca del sistema de ventilación, a la altura del piso, lo suficientemente grande como para que quepa un humano. La memoria cimentada por miles de películas de acción hará que se sienta de lo más natural abrirla y prepararte para gatear por su largo espacio rectangular.
Cuando acabes de apoyar al lado del hueco rectangular la tapa ranurada con salidas para el aire, sentirás pasos que se detienen y una presencia detrás tuyo.
-Yo no me metería ahí.
-¿Por qué creés que quiero meterme ahí?
-Experiencia. ¿Qué andás buscando?
-Formularios. Se me terminaron recién.
-¿En qué puesto de trabajo estás?
-No me acuerdo. Es el que está acá, doblando a la derecha.
-Bien. Fijate dos puestos de trabajo más allá, está vacío hace mucho y puede ser que haya papeles sin usar.
Apenas llega al puesto de trabajo que le señalaron, se forma una fila en un lapso de microsegundos, por generación espontánea, una coagulación de personas en el espacio en la forma de una hilera simple.
Recibe papeles y los va amontonando en pilas, sin saber qué hacer con ellos. Podría rechazarlos con la excusa de que falta algún requisito, una firma, un campo sin completar, pero lo siente como una traición. Además, nunca le gustó hablar sin saber lo que dice y realmente no tiene la menor idea de cómo se ve un formulario completo a la perfección ni un legajo con todos los formularios en su interior. Así que simplemente recibe papel tras papel y las pilas van creciendo hasta esconderlo de las personas, que al final son sólo manos elevadas que entregan papeles por sobre las cabezas de ambos.
Cuando el cúmulo de planillas han ocupado ya todo el espacio disponible, se excusa un momento y, tomando todo el papel que es capaz de cargar, sale a caminar, tambaleándose por el peso, hasta perderse en los pasillos más lejanos y deshabitados. Busca un escritorio vacío y deja ahí los formularios, sin preguntar y procurando que nadie lo note. Hace varios viajes hasta dejar la superficie de su escritorio desocupada, y entonces, en medio de su regreso triunfal a un estado de tabula rasa, es interceptado por una persona con una carpeta roja igual a la suya, sólo que con un sticker pegado en la tapa con la leyenda “Supervisor”.
-Vení. Te necesito en este puesto.
-No soy de este lugar, yo estoy…
-Estás acá. Si estás acá sos de este lugar. Y si sos de este lugar estás bajo mi supervisión.
-Pero yo…
-Quedate acá y organizá todo este lío. No sé qué quiso hacer el que estuvo acá antes. Boicotear todo el proceso, parece. Espero que vos lo hagas un poco mejor.
Sobre el escritorio encontraste carpetas de cartulina celeste, apiladas en montones desordenados, y, debajo del vidrio que dividía al recepcionista del público, un cartel que ordenaba a que quien llegara al puesto comenzar a revisar las carpetas desde la número uno en adelante.
Lo bueno de este puesto de trabajo era que no había personas efectuando reclamos ni exigiendo ser atendidas, sólo papeles, documentación personal, fotocopias de carnets de identificación, declaraciones juradas, carpetas flexibles y colgantes. Te habías librado de la peor parte de la atención al público: el público a ser atendido. Por eso te pareció irónico que fuera el único puesto de trabajo que contaba con un vidrio divisor.
La carpeta número uno era fácil de identificar, aunque estaba en lo más profundo del montón: decolorada, super ajada en las puntas, casi reducidas a papel desgranado por la manipulación de manos poco delicadas. Las carpetas más nuevas, en contraposición, no exhibían signos de haber sido abiertas, ni siquiera vistas por nadie. Mediante repetidos procedimientos de giro en bloque, las carpetas fueron cambiando de posición, hasta que las más nuevas fueron relegadas a los bajos fondos y las más antiguas afloraron a la luz de la superficie, entonces pudiste comenzar con la revisión ordenada y totalmente ignorante de su contenido.
Imposible calcular el tiempo que pasate ahí, inmóvil, al lado de una silla con el regulador de altura roto, lo que impedía que te sentaras porque no llegabas a la altura necesaria para trabajar con comodidad. Por lo tanto, permaneciste parado, sobre una sola pierna después de un tiempo, como una grulla que flexiona un miembro por vez para repartir el cansancio, la tensión muscular, las ganas de sentarse o correr o acostarse o cualquier cosa que no sea estar de pie.
En algún momento llegó un mensajero tirando de un carrito de apariencia infantil, con grandes ruedas y un brazo articulado con una agarradera similar a la empuñadura de una pala, que se detuvo junto a tu escritorio. Porque pareció lo más lógico de hacer, depositaste las primeras carpetas revisadas sorbe la carreta.
-¿Qué hacés? Necesito los trámites nuevos, los últimos que entraron.
-Pero estoy revisando las carpetas desde el inicio, no llegué a las últimas ni de chiste.
-No es mi culpa si hacés mal tu trabajo. Pasame las últimas.
-¿Las últimas cuántas? ¿Las últimas diez, veinte, cien?
-Las úl-ti-mas…
Seguirá ordenando las carpetas, revisando su contenido sin saber qué debería haber allí dentro. Las carpetas contendrán una variedad de documentación: identificaciones personales, certificados escolares, títulos de propiedad, declaraciones judiciales, servilletas de papel firmadas, cds con grabaciones, incluso en una encontró, dentro de un sobre de papel madera, un pedazo de espejo escrito con lápiz labial.
Les mensajeros llegarán un poco después, cada uno con su carretilla de juguete con pilas de carpetas, y las depositarán sobre el escritorio mientras le entregan la siguiente nota de la administración: “Dado que nos han informado de su pésimo desempeño en el sector, deberá dirigirse a su nuevo puesto en el sector de informes”.
Sin ganas de atender al público de nuevo, buscará la sala de descanso donde estuvo tiempo atrás, recordando la posibilidad de escapar del piso. Tras muchas vueltas, entrará en una cocina, posiblemente la misma, o tal vez no. Dentro, una salida de aire como la que hubo destapado antes, se encontrará abierta y con la tapa apoyada a un lado de la boca de rectangular.
También habrá personas charlando y tomando el refrigerio en lo que parecerán tazas vacías.
-¿Es tu hora de descanso?
-No. No sé. Tal vez. Nunca me dijeron cuál es mi hora de descanso.
-Entonces no podés estar acá. Esta es la sala de descanso. Su nombre es bastante descriptivo, revelador, elocuente, no deja lugar a dudas.
-Bueeeeeeno. Espero afuera un rato hasta que terminen.
-¿Tu jefe de sección sabe que estás acá fuera de tu horario de descanso?
-No sé quién es mi jefe de sección y no sé si estoy fuera de mi horario de descanso o no.
-Andá y averigualo entonces. No necesitamos gente tan ignorante por acá.
Dí vueltas por los pasillos, sin alejarme mucho y espiando continuamente hasta que vi a las personas salir de la sala de descanso. Entonces, sin desvíos ni distracciones, ingresé en la habitación y en el ducto. El tubo de metal era lo suficientemente amplio como para avanzar gateando, con las piernas dobladas y los brazos bien extendidos.
Ya perdida la luz de la entrada tras el primer recodo, avancé en absoluta oscuridad. Cuando me quedé sin fuerzas dormí allí mismo, recostado contra un ángulo recto, y al despertar, lejos de desandar en reversa el camino, seguí gateando hacia adelante porque la lógica indicaba que debía haber una salida cerca. Así no sé cuántas veces.
En algún momento me di cuenta de que el hambre debería estar matándome y sin embargo sentía sólo un deslucido recuerdo, las ganas de probar ciertos sabores, pero sin una necesidad corporal real.
Nunca fui claustrofóbico ni sentí demasiado afecto por las personas, pero tanto tiempo solo y encerrado acabó por afectarme. Ya no avanzaba pensando en encontrar el papelito rosado que me permitiera terminar el trámite y abandonar el edificio (impensable irme sin completar el trámite, convirtiendo toda mi espera en un desperdicio inútil e irrecuperable de energía vital). Avanzaba para encontrar a otras personas que me brindaran un marco de referencia, un grupo que me cobijara como miembro, no importaba si ese grupo seguía la dirección única de una extensa fila detenida.
Cansado y sudoroso, con los ojos casi en lágrimas, divisé en el piso del tubo rectangular un brillo seccionado en haces paralelos, de luz pasando por una reja de ventilación. Después de alcanzar la luz y de que mis ojos se adaptaran, pude ver la oficina y a las personas debajo. Grité para llamar su atención y las cabezas se movieron hacia un lugar y otro, desconcertadas, hasta que el secretario detrás del mostrador ubicó la fuente de los ruidos.
-¿Quién está ahí? ¿Es una evaluación sorpresa?
-No. Estaba haciendo un trámite y me perdí.
-No me mienta. ¿Cómo va a perderse en un ducto de ventilación? ¿Quién es? ¿Mi nuevo supervisor? Al menos podrían avisar cuando cambian de supervisor, siempre me entero con alguna estupidez así.
-No soy un supervisor, escúcheme por favor. ¿Puede ayudarme a salir de acá?
-¿Y cómo quiere que llegue hasta ahí arriba? ¿No se da cuenta de que está demasiado alto? Puedo llamar a mantenimiento, pero nunca atienden, y aunque me atiendan van a venir cuando se les dé la gana.
-¿Podría hacer eso? ¿Por favor?
-Mmmmmffffff… voy a buscar un teléfono.
El secretario se va y quedás ahí, en el aire, metafórica y literalmente. Si no fuera por la existencia del ducto de metal, estarías suspendido como un pájaro que aprovecha las corrientes aéreas para mantenerse inmóvil, sin avanzar un milímetro, en medio del cielo. Desde tu posición, a través de las hendijas de ventilación, observás lo que sucede en todo el piso.
Hay muchos mostradores. Las divisiones entre sectores no llegan al techo, se cortan antes de alcanzarlo. Prismas huecos de durloc y aluminio. A tu lado, un ventilador de techo se queja con cada giro lentísimo. Que una mínima fracción de ese aire llegue a las personas debajo, para refrescarlos, es una imposibilidad física.
Varias filas se organizan frente a los escritorios, con mucha gente esperando. Algunos parecen uniformados con trajes de color marrón grisáceo, pero apenas se mueven, la nube que se eleva desde ellos delata una capa de polvo, asentada en la espera y compactada por el tiempo.
El empleado con el que habías hablado regresa después de unos minutos.
-Ya avisé a mantenimiento. Van a venir en algún momento, pero ya sabés como es esto…
-Gracias. ¿Van a venir por el ducto o…?
-No tengo idea de qué van a hacer, no es mi sector.
-No creo que puedan llegar hasta acá con una escalera…
-Discúlpeme pero tengo que seguir atendiendo.
Para ignorarme, el recepcionista se concentrará en sus tareas, así que al menos seré un motor negativo, el atractor por repulsión que hará que las cosas se muevan un poco más rápido.
Me concentraré en los movimientos de todos, como un supervisor, alguien que ve desde arriba (¡ja!). En la mayoría de los escritorios no habrá nadie atendiendo. En otros habrá empleados descansando la cabeza sobre el puño, entre aburridos y descorazonados, sin llamar a nadie mientras las filas delante de sus puestos de trabajo crece minuto a minuto. Creeré ver a un chico escondido debajo de los cajones, acurrucado y llorando, mientras intenta ignorar a la fila que grita y demanda sangre. En otro puesto de trabajo, el secretario, con auriculares en los oídos, bailará a los saltos, pateando el aire en busca de un ritmo que le escapa, agitando la cabeza arriba y abajo, gritando una letra al parecer escrita en varios idiomas. Al parecer, sólo atenderán al público quienes lo usen como excusa para ignorar a alguien en particular, tal vez una costumbre asentada, o una ley no escrita.
La espera por el personal de mantenimiento se verá truncada de repente, cuando el tubo comience a emitir crujidos metálicos, bastante atemorizantes desde mi posición en las alturas. Que las personas debajo de la línea que describe el ducto comiencen a apartarse con prisa hacia los costados no ayudará a calmar mis nervios ante lo que, no habrá otra conclusión posible, sería mi futura e inminente caída.
Entonces, una brecha en el tubo, justo debajo de mí. Reaccionaré gateando agitado unos metros hasta enganchar mis dedos, tensos como garfios, en las rejillas de ventilación. Cuando el tubo caiga, conmigo como el peso al que arrastra haca abajo la gravedad, caerá en secciones, arrancando del techo las fijaciones de metal que lo sostienen. Así llegaré al piso, dentro de un gran y metálico tobogán cubierto, con un ruido a destrucción masiva muy poco consistente con lo ileso de mi persona.
Por supuesto, entonces sí mucha gente se acercará, cuando ya no necesite ayuda más que para salir del interior del tubo, tarea más bien sencilla. Los operarios de mantenimiento nunca llegarán, claro, pero sí en cambio un grupo de guardias, alertados por el ruido o por algún otro empleado.
-¿Qué piensa que está haciendo, señor?
-Vengo de la planta baja, me dijeron que…
-¿Cómo va a venir de la planta baja si cayó del techo? ¿Me quiere tomar por idiota?
-No señor, si me deja que le explique…
-No me explique nada. Vamos al piso de seguridad y ahí lo arreglamos.
-¿Piso? ¿Tienen todo un piso? ¿No sería mejor que saquen afuera a la gente qu…?
-Camine. Síganos y no hable.
-No me pienso mover de acá. Soy el nuevo supervisor de este piso.
¿Quién podría culparlo? Simplemente vio la oportunidad y la aprovechó. El recepcionista maleducado, el primero con el que cruzó palabra desde el techo, había dicho algo de un nuevo supervisor, entonces… un disparo en la oscuridad que contra todo pronóstico dio en el blanco.
No digamos que el personal de seguridad le hizo una reverencia y se alejó con los ojos fijos en el suelo marchando hacia atrás para no darle la espalda a su majestad el supervisor, pero al menos sí se retiraron, con una que otra puteada explotando contra el muro de los labios cerrados.
Entonces, ¿qué hacía un supervisor? Por lo que él había podido atestiguar durante su vida laboral, entre muy poco y nada. Organizar francos, verificar que todos hicieran su trabajo sin tener completamente en claro cuál era ese trabajo, evaluar el desempeño de los empleados sin contar con una descripción previa de sus funciones ni de su posición dentro de la empresa, sancionar a capricho. Lo usual.
Lo vimos acomodarse la corbata y sacudir de su ropa polvo que no había ahí, para después salir a recorrer los puestos y cumplir con todas las funciones de un supervisor que hemos explicado, salvo la de sancionar, porque era demasiado pronto para algo así.
Con el paso de los días, se encontró cada vez más cómodo en sus responsabilidades. Claro que no las entendía ni un ápice más. Trataba de dar siempre las mismas órdenes y respuestas, pero sabía que, cuando no lo hacía, por equivocación u olvido, nadie lo contradecía. Como todo supervisor, sólo sobresalía porque sus subordinados eran ostensiblemente más inútiles que él.
Ya no lo afectaba el sueño ni el hambre, pero dado que su autoridad le daba acceso a una sala de descanso privada con un banco mullido de tres cuerpos, a veces se acostaba allí y dejaba pasar los minutos con los ojos cerrados. Estaba en una de esas sesiones de reposo cuando una persona mayor comenzó a zarandearlo para que se despertara, corrió la pared a la que estaba pegado el banco como si fuera una puerta escondida, revelando el interior de un ascensor, lo empujó dentro y apretó el botón superior de la hilera.
-¡Despertate! ¡Llegamos tarde a la reunión!
-¿Eh?
-¡Despertate de una vez!
-¿Dónde estamos?
-No te quejes… por las escaleras no íbamos a llegar nunca… ¿sos claustrofóbico o algo?
-No. Quiero saber adónde vamos.
-A la reunión mensual. ¿Hace cuánto que sos supervisor? ¿No te explicó el supervisor anterior?
-No. No lo conocí. Ya se había ido cuando llegué.
-Bueno. No hables y listo… en serio: no hables.
Escuchar durante minutos el chirrido del metal en fricción de la caja del ascensor contra los rieles en la pared, mientras crece la inquietud. Tal vez por el paso del tiempo, pero en el fondo saber que no, que el mismo ascenso hacia la sala de reuniones provoca que la inquietud también ascienda.
Llegar y tomar asiento en una mesa negra ovalada del largo de varias cuadras, ocupada por supervisores, administradores y jefes de sección, con trajes cada vez más caros y rostros cada vez más pétreos. Y, ocupando el sitial en un extremo de la mesa, el… hummm… la sensación de desconocer el título, puesto o cargo para definirlo. Simplemente a quien se le reporta, nada más, sólo una función, el final de una cadena.
Sentir las palabras que él pronuncia flotar, compactas, como hechas de arcilla gris tibia, sin poder entender bien lo que significan, y captar sin embargo su autoridad, la imposibilidad de ser malinterpretadas o ignoradas. Y llegar al único corolario posible, dado que en los rostros de los directivos se evidencia que no podrían ni pensar en desobedecer las órdenes: todo lo que ocurre, todas las demoras, desatenciones, ausencias, incapacidad del personal, toda la espera y la molestia y las quejas… todo es adrede… nada es un error.
Al finalizar la reunión, tras una eternidad detenida y fraccionada en palabras, movimientos afirmativos con la cabeza y ruidos de asentimiento en bocas cerradas, el paso de algunos gerentes al retirarse deja una estela de su presencia suspendida en el aire. Sentir el peso de esas auras presionando los cuerpos contra las sillas. Mirar hacia los lados sin poder incorporarse y ver a otros con la misma expresión forzada en el rostro y la misma tensión en los músculos, intentando ponerse de pie sin que su cuerpo obedezca.
Escuchar entonces la voz, la única voz que importa en ese momento.
-Ustedes saben que no deberían estar aquí. No me refiero al edificio. Sí deberían estar en este edificio, y van a quedarse para siempre en este edificio. Escúchenlo bien: para siempre. Pero no deberían estar en esta sala de reuniones. No quiero verlos aquí otra vez, pero lo que hagan en los pisos inferiores me tiene sin cuidado. Repito: no vuelvan a esta sala nunca más, pero allá abajo, hagan lo que quieran. Tienen toda la eternidad para esperar o toda la eternidad para atender a otras personas, que nunca van a dejar de llegar. Ustedes verán de qué lado del mostrador prefieren estar.
La presión de los cuerpos contra las sillas se relaja instantáneamente con el punto final. Todos lo que, de una u otra forma, por viveza o equívoco, habían llegado a la sala de reuniones, comienzan a bajar utilizando ascensores, escaleras, tubos de ventilación, desagües y otras formas más creativas que no alcanzo a imaginar.
Llegan a alguno de los pisos y, ya decididos durante el descenso, se ubican a uno y otro lado, algunos en el último lugar de la fila y otros detrás de un escritorio desierto, preparándose para contestar con absoluta convicción, incluso con rabia, a la persona que tienen delante y los importuna con una solicitud fuera de lugar:
-Le falta el papelito rosado. ¿Por qué viene a hacer el trámite si no cumple con los requisitos? ¡El que sigue!
(Ilustración: Cristian Carrasco).
