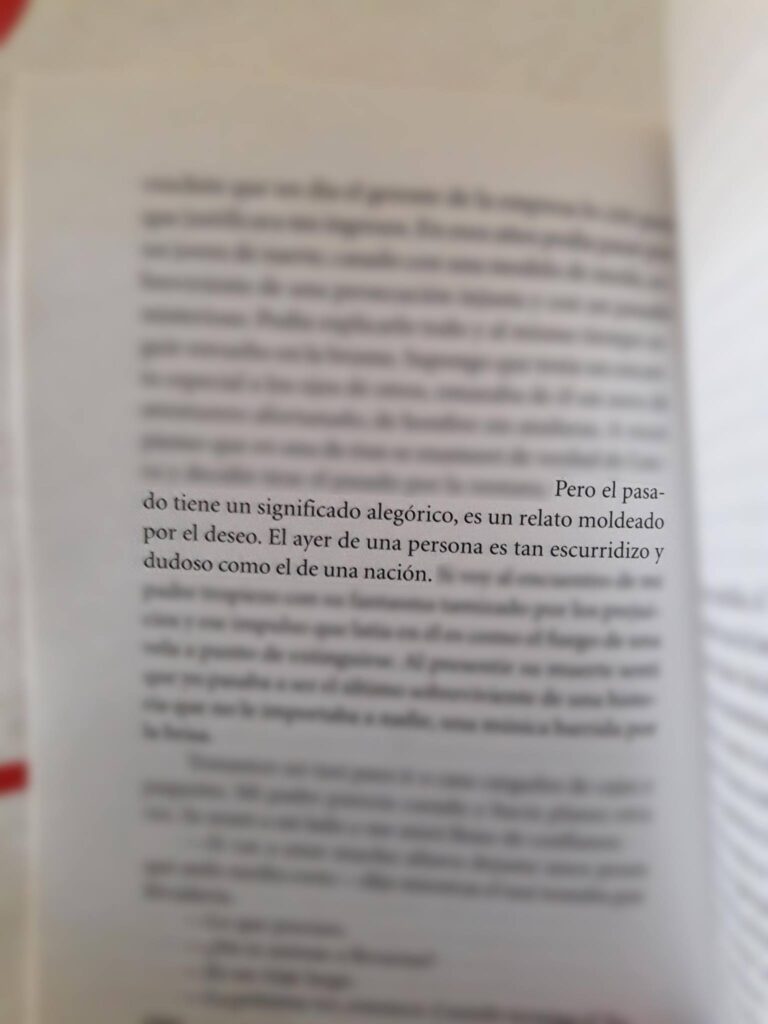
Engañar el tiempo con lecturas. A la espera de una definición y con la esperanza ingenua de que tengamos los anticuerpos necesarios para frenar los discursos de odio y la reivindicación de la dictadura.
La salida no es la motosierra y la violencia.
Sí a un estado presente y la Democracia.
Dejo un fragmento de uno de mis autores favoritos:
Me pareció que se acercaba el fin y recordé que el primer acceso de tos lo había tenido el día en que me entregó el original de mi primera novela pasado a máquina. Lo había tipeado con tanta violencia que algunas letras habían perforado el papel y apenas podían leerse. Ahí hubo un punto de inflexión, algo que se interpuso entre él y yo. Le devolví las hojas reprochándole que se le hubieran escapado errores de tipeo y faltas de ortografía. Bajó la vista en silencio, como un chico y tuvo un ataque de tos que era mucho más que eso: un rechazo brutal a mi insolencia, una expulsión de broncas acumuladas desde hacía mucho tiempo. Sentí que aquel arrebato de su pecho hablaba más de mí que de él; me enroscaba mi arrogancia, me acusaba de haber ocupado su lugar y confinarlo en el papel de un hijo desvalido. Era Navidad y en la calle estallaban cohetes y fuegos artificiales. No creo que se hubiera atrevido a decírmelo tal como lo estoy escribiendo ahora ni de ninguna otra forma que pudiera causarme sufrimiento. Tuvo que usar el lenguaje de la tos para que yo empezara a comprender el desdén con que lo había tratado para desafiar su autoridad. Nunca habíamos hablado de lo esencial en los viajes que hicimos. Mi desprecio por sus sueños imposibles, sus ausencias, sus años de clandestinidad y exilio, todo había sido pasado por alto. No digo que no mencionáramos las cosas, pero era como si le ocurrieran a otro, a alguien que no estaba con nosotros. No sé, me parece que siempre llegamos tarde a lo que amamos. Uno se sienta a ver pasar el cadáver de su padre y de golpe el muerto se levanta para hacer su alegato. Algo así ocurrió luego que el médico fue a verlo por última vez: de repente, después de varios días de inapetencia, me dijo que tenía hambre, que si comía algo quizá podría levantarse sin ayuda. Y pasó tal cual: a la mañana siguiente abandonó la cama, se dio una ducha y se vistió solo. Prendió un cigarrillo como lo había hecho toda su vida y al ver que yo lo miraba sorprendido me invitó a desayunar en el bar de la otra cuadra. Iba contra toda lógica, reanudaba su vida como si nada hubiera pasado y me dejaba burlado, con un dedo inútil. Ese mismo día fui al consultorio de Ching a preguntarle si sabía de casos así, si en China o donde fuera que había hecho su revolución, había conocido algún enfermo de cáncer que se levantara de un día para otro lo más campante.
El doctor tenía un aire grave y esquivo, como si hablar de mi padre le trajera malos recuerdos.
—No conocer yo —me dijo buscando las palabras—. Curarse uno de millones. No milagros, esperar para saber.
Bajé por Lavalle y anduve al azar. Sentía una extraña mezcla de alivio y frustración; pensaba que si se había curado podría hacer planes de nuevo, dejar Buenos Aires, escribir un libro que tenía en mente. En el tren de regreso a Morón, apretujado al fondo de un vagón sin vidrios, decidí proponerle que se mudara a mi departamento del centro. Allí estaría más cerca de los buenos hospitales y había un teléfono al que podría llamarlo desde cualquier parte. Lo encontré en el living conversando con el cura del barrio que parecía muy conmovido, como si estuviera frente a un resucitado. Mi padre me dijo después que la socióloga había mandado a una amiga a buscar algunas cosas de ella y que, aunque todavía se sentía muy débil, estaba tratando de retomar contacto con el mundo. La mujer ya no le interesaba, la había borrado de un plumazo. Le pareció fantástico irse a vivir al centro y pensó que hasta podríamos salir juntos de viaje. No dije nada; fui a ver a su médico para contarle lo que había pasado. Se quedó unos minutos en silencio, como si le estuviera reprochando un error de diagnóstico y me dijo que a la tarde pasaría a verlo acompañado de un colega.
Empezaba a pensar que esas cosas pasan de verdad y que el insondable azar había favorecido a mi padre. Charlamos de libros y de películas sin hacer mención a su inesperada mejoría y preparé unas cajas con sus cosas para llevar a mi departamento.
—Voy a terminar de armar el Torino —me dijo—. Vos no entendés nada de mecánica y si vas a andar por el campo necesitás un coche que aguante.
—¿Con qué plata?
—Vos haceme caso. Lo voy a dejar como nuevo.
Gastaba la poca plata que le daba sin pensar en lo que pudiera pasar mañana. Garro Peña me había dicho que jamás conoció un hombre menos previsor. Aquella pequeña fortuna que había traído de Chile en tiempos de la Revolución Libertadora le duró menos que una novia de verano. Empezó a gastarla conmigo en el Plaza Hotel, llamaba a La Orquídea para mandar flores a cuanta chica le hacía una sonrisa y parecía el presidente de la Paramount más que un simple representante. Era tan derrochón que un día el gerente de la empresa lo citó para que justificara sus ingresos. En esos años podía pasar por un joven de suerte, casado con una modelo de moda, sobreviviente de una persecución injusta y con un pasado misterioso. Podía explicarlo todo y al mismo tiempo seguir envuelto en la bruma. Supongo que tenía un encanto especial a los ojos de otros, emanaba de él un aura de aventurero afortunado, de hombre sin ataduras. A veces pienso que en una de esas se enamoró de verdad de Laura y decidió tirar el pasado por la ventana.
Pero el pasado tiene un significado alegórico, es un relato moldeado por el deseo. El ayer de una persona es tan escurridizo y dudoso como el de una nación. Si voy al encuentro de mi padre tropiezo con su fantasma tamizado por los prejuicios y ese impulso que latía en él es como el fuego de una vela a punto de extinguirse. Al presentir su muerte sentí que yo pasaba a ser el último sobreviviente de una historia que no le importaba a nadie, una música barrida por la brisa.
Tomamos un taxi para ir a casa cargados de cajas y paquetes. Mi padre parecía curado y hacía planes otra vez. Se sentó a mi lado y me miró lleno de confianza.
—Si vas a estar mucho afuera dejame unos pesos que ando medio corto —dijo mientras el taxi tomaba por Rivadavia.
—Lo que precises.
—¿No te animás a llevarme?
—Es un viaje largo.
—La próxima vez, entonces. Cuando termine el Torino.
—Sí.
(De La hora sin sombra, Osvaldo Soriano, edición digital, 1995).
